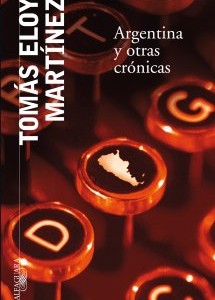
El duelo de Borges y Perón es el artículo que elegimos de Tomás Eloy Martínez para dar comienzo en el 2012 a la sección de textos de los lunes. La nota se publicó en su último libro Argentina y otras crónicas, editado por Alfaguara en septiembre de 2011.
 |
La historia del último medio siglo en la Argentina es, en el fondo, la historia del duelo a muerte entre Borges y Juan Perón. No sólo fue un duelo abierto, casi físico, entre el escritor que se negaba a nombrar a su enemigo y el dictador que desdeñaba a Borges llamándolo “ese pobre viejito ciego”. Era también un duelo más hondo, más secreto, por prevalecer en la imaginación argentina. La frase favorita de Perón era un pleonasmo: “La única verdad es la realidad”. Borges, que descreía de la realidad y de las verdades únicas, debió sentir aquella afirmación como un insulto. “El peronismo es una cuestión que ya debía estar desterrada”, le dijo a V.S. Naipaul una tarde de 1972. “Si los periódicos guardaran silencio y se olvidaran del monstruo, hoy no habría peronismo”.
En la Argentina siempre hay un culpable para los males infinitos que aquejan a la nación: el culpable, para Borges, era Perón. Para Perón, en cambio, los culpables fueron muchos, e iban mudando de rostro según el humor del momento. En 1945 el culpable era Spruille Braden, embajador de los Estados Unidos en Buenos Aires. Con el lema Perón o Braden, Perón conquistó la presidencia en 1946. Después, la culpa de las catástrofes se atribuyó a “los oligarcas”, a los disidentes, a los universitarios, y también a Borges, cuya madre y hermana fueron encerradas por la policía del régimen en una cárcel para prostitutas. Más tarde, en 1955, cuando lo derrocaron, Perón declaró que la culpa era de “los militares vendepatria”. Luego añadió otros nombres, castas, siglas, ciudades, familias. En un momento dado, sólo unos pocos Leales no figuraban en las listas negras de Perón. Borges, en cambio, se mantuvo siempre fiel a lo que había dicho: el único responsable era “el dictador que no podía ser nombrado”.
Hasta Gabriel García Márquez tuvo una teoría sobre las calamidades argentinas. En 1967, cuando viajó a Buenos Aires para el lanzamiento de su novela Cien años de soledad, solía despertarse ahogado en medio de la noche. “No puedo más”, decía. “En este confín del mundo el atlas me pesa demasiado sobre las espaldas”. La fama de García Márquez crecía entonces en Buenos Aires de manera visible, sensorial: se la podía tocar, oler, estaba en el aire. Pero él no parecía feliz. Vagaba por la ciudad con los hombros hundidos por la melancolía: “Esta ciudad está demasiado lejos. Llegas y es como si ya no tuvieras mundo adonde escapar”. No volvió jamás. En marzo de 1990 viajó a Santiago de Chile para celebrar el regreso de la democracia. Un amigo lo invitó a cruzar la cordillera de los Andes y pasar un par de días en Buenos Aires, donde había nacido su celebridad. “No gracias”, dijo. “Tolero muy bien México, a pesar de la polución y de la altura. Pero en Buenos Aires, donde el aire es limpio, me asfixio”.
La decadencia argentina es uno de los más extravagantes enigmas de este siglo. Nadie entiende qué pudo pasarle a un país que en 1928 era la sexta potencia económica del mundo y que de pronto, en seis décadas, quedó sepultado cerca del quincuagésimo lugar. El enigma es tentador para los sociólogos, y las respuestas abarcan ya varias bibliotecas. Pero nadie parece dar en el blanco, acaso porque la respuesta no es una sola y porque lo que se busca es un culpable, o muchos, en vez de averiguar primero si hay una culpa.
¿Hay una culpa? El presidente Carlos Menem, discípulo de Perón cree que hay una Gran Culpa: la memoria, el rencor, la resistencia a olvidar. “Ya el pasado nos ha enseñado todo lo que podía enseñar”, dice. “Ahora debemos mirar hacia adelante con los ojos fijos. Si no aprendemos a olvidar, nos convertiremos en una estatua de sal. Sin embargo hace ya tiempo que la Argentina ha olvidado. Aparte de las tenaces Madres de la Plaza de Mayo y de las diezmadas organizaciones de derechos humanos, casi nadie habla de los asesinatos alevosos de la última dictadura militar, que se prolongó hasta 1983. Las torturas, los secuestros de años, la usurpación de bienes de los prisioneros, todos son recuerdos que han pasado de moda. La televisión han regresado los periodistas que glorificaron el terrorismo del Estado militar y la guerra de las Malvinas. El triunfador de todas las elecciones de Tucumán -la más pequeña y extraña de las provincias argentinas, situada a ochocientas millas al noroeste de Buenos Aires- es el general Antonio Bussi, que hace trece años fundó los campos le concentración más letales de la dictadura. Los taxistas y los camioneros añoran los “buenos tiempos de la mano fuerte”. Dureza, sí, pero por la derecha -se oye decir en los corrillos callejeros-: dureza por la vía ilegal, sin clarines de guerra ni proclamas militares. Los autoritarios de antaño han vuelto,bañados por el agua lustral de la democracia.
La Argentina ha olvidado todo, salvo grandeza que alguna vez tuvo. El recuerdo de esa grandeza la atormenta, la ciega. Hasta los que se rebelan contra toda forma de nostalgia piensan que la perdida grandeza volverá, tarde o temprano. Si alguna vez fuimos “eso” -dicen-, ¿por qué no podemos ser “eso” otra vez?
La Argentina tardó veinte años en caer, y lleva ya cuarenta sin poder levantarse. En 1946, cuando Perón llegó al poder, pasó una mañana entera caminando entre lingotes de oro, en los pasillos de la Casa de la Moneda, sin que le alcanzara la mirada para abarcarlos a todos, porque los lingotes seguían entrando infatigablemente por una boca de mármol que copiaba la cabeza de una vaca. En 1948, el país aún tenía más teléfonos que lapón e Italia y más automóviles que Francia. Casi en seguida comenzó el declive. “Perón dilapidó aquellas riquezas”, dice el ex presidente Raúl Alfonsín. “Las distribuyó con demagogia y ordenó mal las prioridades de inversión. Así desaprovechó la mayor oportunidad que tuvimos de lanzarnos a un proceso definitivo de desarrollo”.
Embriagado por la sospecha de que las riquezas nunca terminarían, Perón embarcó al país en un fastuoso programa atómico. Contrató a un ignoto físico alemán, Karl Richter, y le encomendó la construcción de una central nuclear en la Patagonia, entre los lagos de los Andes. En febrero de 1951, Perón anunció al mundo que ya poseía la técnica necesaria para lograr reacciones termonucleares controladas, y que como sus objetivos eran pacíficos, pronto se vendería “la energía líquida en botellas de litro y de medio litro”. Estalló una carcajada universal. Borges y los antiperonistas -cuyo número crecía velozmente- se sonrojaron por aquel paso en falso, que pasó a la historia como El Gran Papelón Argentino. Perón soñaba con la grandeza, pero la pequeñez ya estaba paseándose por las calles. El número de automóviles, que una década atrás había sido de 27.8 por cada mil habitantes, se redujo aquel año a 18.1. No había trigo en los silos y se comía un pan gris, de ceniza. El salario real de los obreros industriales cayó un 20 por ciento en menos de tres años. Evita, la esposa de Perón, murió en ese momento inoportuno de un cáncer de útero. Sin nadie que se ocupara de las dádivas a los pobres, la imagen de Perón se disolvió como una mariposa de verano. Se hubiera desvanecido para siempre si un golpe militar, al que Borges siempre llamó Revolución Libertadora, no lo hubiera apartado providencialmente del poder.
Condenado al exilio, a la resistencia, a la muerte civil, Perón se convirtió en un mártir. El nuevo gobierno militar hizo lo que Borges predicaba: prohibió el nombre de Perón en los diarios, en las radios, en los libros de historia, como si jamás hubiera existido. La realidad desapareció, el pasado se volvió sueño. Desde la distancia -Caracas, Santo Domingo, Madrid-, Perón se apoderó del tiempo que nadie reclamaba y lo colmó de ilusiones. Como estaba fuera del poder, nada le parecía irrealizable. Hasta los que habían sido sus enemigos pensaron que podría volver y convertirse, una vez más, en el salvador de la patria.
Tiempo atrás, Borges había escrito que la historia universal es la historia de unas cuantas metáforas. Son también unas cuantas metáforas las que podrían explicar el aciago destino de la Argentina. Una de ellas es el eterno duelo entre Borges y Perón. Las otras, que se remontan al origen mismo del país, se alimentan de necrofilia, intolerancia, espíritu faccioso, desdén por la naturaleza y de la tenaz pasión por expulsar a los que se ama.
¿Quién en la Argentina no se ha sentido expulsado alguna vez: por la soledad, por la miseria, por las amenazas de muerte, por la perturbación de despertar cada mañana en el confín del mundo? Hacia 1951, el escritor Julio Cortázar sintió que lo expulsaba el peronismo y emigró a París, de donde jamás regresó. En 1955 fue Perón el que partió, expulsado por sus antiguos camaradas de armas. Veinte años después, José López Rega, el adivino delirante que servía como secretario de Perón y de su esposa Isabelita, dictaba órdenes cotidianas de expulsión a diputados, actores, periodistas y cantantes sospechosos de profesar el “judeo-marxismo”. El que no marchaba, desaparecía. Los militares que lo sucedieron convirtieron la manía de expulsar en un frenesí y desparramaron a más de trescientos mil argentinos por el mundo.
Borges, que había sobrevivido a todos esos desaires de la suerte, se dejó vencer por un incomprensible movimiento del alma, y meses antes de morir, también el partió. En incontables poemas y cartas había deslizado la misma letanía: “Me enterrarán en Buenos Aires, donde he nacido”. Pero cuando sintió en su cuerpo el aguijón de un cáncer irremediable, se fue a Ginebra sin despedirse de nadie.
Partir es contagioso en la Argentina. Todos los años, desde que comenzó la decadencia, veinte mil a treinta mil jóvenes universitarios abandonan las llanuras enfermas de vacío. ¿Por qué, por qué?, preguntan los desconcertados sociólogos. ¿Es qué se ha extinguido la fe o, más bien, es el país lo que se está extinguiendo? Antes del amanecer, los jóvenes montan guardia ante los consulados de Italia, España, Canadá, Australia y Estados Unidos, a la espera de visas cada vez más esquivas. “Yo me voy por asfixia”, dice una investigadora de biología molecular. “Aquí no hay nada que hacer”. Su marido, un ingeniero de proteínas, repite, cabizbajo: “Aquí ya no hay lugar para nosotros”. La frase estalla como un oxímoron sin sentido: en el desierto interminable y sin ilusiones no hay lugar; la nada está repleta.
Algunos se van porque les falta lugar; otros, porque temen que para ellos no habrá tiempo. “El futuro ha muerto hace ya mucho aquí: se ha desvanecido”, se oye decir junto a la puerta de los consulados. Para encontrar el futuro, la mayoría emprende la caza de su pasado. Los nietos de italianos y los hijos de españoles redescubren sus orígenes. Si obtienen una visa, será gracias a los antepasados albañiles y campesinos que llegaron a principios de siglo para “hacer la América”. No regresan triunfales a 1as aldeas del pasado, como en los films de Elia Kazan o en las novelas de Mario Puzo. Parten en estado de fracaso, para cerrar el círculo de la miseria: los abuelos se marcharon con las manos vacías, los nietos regresan también así, yermos.
Se sienten incomodos con el país, y suponen que esa sensación es nueva, una secuela natural de las dictaduras militares y de la deuda externa. Pero no es nueva José de San Martín, el guerrero que hace ciento ochenta años acabó con el yugo español y se convirtió en el paradigma de la nacionalidad argentina, también vivió hostigado por las terribles furias del adentro. Murió viejo, a los 72 años, sin haber permanecido más de once o doce en el país natal. Las veces que el libertador intentó volver, lo alejaron con uno u otro pretexto del puerto de Buenos Aires. “No baje usted de su nave”, le escribían. “No gaste usted su tiempo en esta tierra de discordia”.
La discordia es perpetua. Brotó ya en los tiempos de la Colonia y no ha cesado. Siempre hubo tanta tierra para repartir que nadie se saciaba. Los que se habían apoderado de alguna tierra querían siempre más. Hubo un momento, entre 1977 y 1979, en que un pie cuadrado de tierra valía más en Buenos Aires que en el corazón de Manhattan. Se pagaban fortunas por un lote vacío en el cementerio de la Recoleta. Ahora no. La hoguera de las vanidades está apagándose. Cuando alguien quiere aparentar linaje o bienestar, no compra nada. Alquila los panteones de las familias en decadencia. En la fachada del panteón se coloca un letrero de utilería con el apellido del muerto ajeno, y no bien el cortejo funeral se retira, vuelven a su lugar las leyendas originales.
Nunca, sin embargo, el espíritu de la discordia ha sido más poderoso que ahora. El presidente Carlos Menem, que asumió a mediados de 1989, ha dividido el país en dos: los que están con él y los que prefieren “caminar por la vereda de enfrente”. Los periodistas adictos al gobierno martillean día y noche una Letanía atroz; los disidentes, los de “la vereda de enfrente”, no son argentinos.
En un poema que narra la fundación de Buenos Aires, Borges ha tratado de explicar que en la mitología original de la ciudad no hubo una “vereda de enfrente”. El país nació como una playa bucólica en la que se podía compartir todo, hasta la memoria:
Una cigarrería sahumó como una rosa el desierto.
La tarde se había ahondado en ayeres,
los hombres compartieron un pasado ilusorio.
Sólo faltó una cosa: la vereda de enfrente.
Esa Argentina ya no existe. Ahora, ni siquiera es posible dividirla en dos, porque las facciones son muchas, casi tantas como los individuos. Hasta en la iglesia y el Ejército, que desde comienzos de siglo se mantuvieron como las únicas corporaciones homogéneas -ambas ciegamente conservadoras, cerradas al más ligero soplo de campo-, hay bandos de sumisos al gobierno enfrentados a levantiscos que no están conformes con sus privilegios. También los sindicatos, que profesaban una devoción monolítica por el peronismo, se han desgarrado. Que el presidente conquistara el poder con un programa populista y que al día siguiente de asumir el gobierno se convirtiera en un devoto de la libertad absoluta de los mercados es lo que siembra el desconcierto aun entre los jefes de su propio partido.
El drama de la Argentina -como el de Peni, Brasil o Venezuela- es que los pueblos delegan el poder en sus mandatarios y, una vez que lo delegan, los elegidos pueden hacer con el poder cualquier cosa. Guillermo O’Donnell, un argentino que preside la Asociación Internacional de Ciencias Sociales, está trabajando desde hace un par de años en esa teoría de las democracias frágiles cuyos gobiernos actúan por delegación, no por representación. “Después de votar, los electores se desentienden”, dice O’Donnell, “como si transfirieran al presidente el derecho pleno a imponer su voluntad. Votan al hombre, al albedrío del hombre, y el hombre siente que puede hacer con el poder lo que quiere. Las instituciones republicanas lo estorban, y trata entonces de doblegarlas o acomodarlas a sus designios. Eso convierte al presidente en un monarca absoluto”.
El poder es absoluto, ¿pero hasta dónde? Menem tropezó con una Corte Suprema de Justicia en la que no podía confiar. Decidió modificar su composición: aumentó el número de los miembros, de cinco a nueve, después de tejer una laboriosa tela de araña en el Parlamento para conseguir el acuerdo. Las reglas de juego de la democracia imponen límites, hay que ofrecer aunque sea la ilusión del disenso, y en esa batalla entre las ilusiones y la realidad, entre lo que se puede y lo que se debe, los países desangran el escuálido tiempo que les queda.
Y luego está el feroz enemigo: el desierto, la tierra infinita, los espacios de oscura nada. Uno de los grandes clásicos de la literatura argentina, Facundo, escrito por Domingo F. Sarmiento en 1845, ya planteaba el problema en las primeras líneas: “El mal que aqueja a la República Argentina es la extensión: el desierto la rodea por todas partes y se le insinúa en las entrañas”. Habría que invertir la descripción: la Argentina es el desierto: los glaciares, la selva, las montañas, el océano, las cataratas turbulentas, todo eso está en los horizontes. Pero nadie lo ve. Los hombres viven de espaldas a la naturaleza, en el hervor de las ciudades. Nada los distrae del espectáculo de sus rencillas. Condenados a no ver el mundo, los hombres se observan eternamente a sí mismos. Como en A puerta cerrada (Huisclos, drama de Jean Paul Sartre), “el infierno son los otros”.
A la gente ya nada le importa fuera de su propia suerte. Los diarios anuncian en titulares más bien modestos la matanza de Tienanmen, la caída del muro de Berlín, el alzamiento popular contra Ceaucescu, y nadie se sobresalta. Los mismos hombres que no se despegan del televisor cuando los diputados discuten el alza de las tarifas telefónicas o cuando estalla una reyerta entre dos funcionarios menores del gobierno, miran con indiferencia las hogueras de Beijing y el estremecedor fusilamiento del dictador rumano. Es una sensación extraña: como si un velo cubriera la historia del mundo y la luz cayera sólo sobre la Argentina, donde todo es noche.
El letargo atraviesa hasta los cuerpos más alertas. Durante los meses de enero y febrero estuve en París y Madrid, discutiendo febrilmente con mis amigos los movimientos de ajedrez de Gorbachov ante las mudanzas políticas del Este. Cuando volví a Buenos Aires descubrí con estupor que el mundo había quedado demasiado atrás, demasiado lejos, y que el destino de las dos Alemanias había dejado de apasionarme. Yo también era una víctima de la distancia, del implacable peso del mapamundi. ¿La realidad existe, acaso, en la Argentina? Si existe, lo hace entre vahos de sueño, como en los relatos de Borges.
Hace veinte años, todos los grandes diarios y semanarios disponían de al menos cuatro corresponsales en los Estados Unidos y en las grandes capitales de Europa. El mayor de todos, Clarín, cuyas ediciones dominicales venden un millón de ejemplares, acaba de clausurar la última de sus oficinas extranjeras -en París- y de resignarse a compaginar los cables de las agencias de noticias. Si no hay mundo afuera, ¿para qué leer el mundo?
En el ombligo del país desierto está la ciudad de Tucumán, donde los argentinos declararon en 1816 su independencia del poder español. Hace poco más de un siglo, algunas refinadas familias francesas se afincaron allí, se aliaron con la aristocracia provincial y erigieron un imperio de azúcar. A la vera de los ingenios brotaron mansiones que copiaban la geometría de Versalles, con techos de pizarra en pronunciado declive para facilitar la caída de la nieve. Las mansiones eran sofocantes y no servían para vivir, porque la temperatura media de Tucumán, de septiembre a marzo, es de 100 grados Farenheit. Los sábados por la noche las grandes familias daban allí sus fiestas, pero durante la semana sólo los sirvientes iban y venían por los cuartos inútiles, donde los muebles dormían bajo pesados lienzos. En torno de los palacios, los cortadores de la caña de azúcar se morían de hambre. Llegaban a Tucumán en carros desvencijados, desde aldeas prehistóricas que agonizaban en las selvas de Paraguay y de Bolivia, y luego de limpiar la maleza de las varas de caña regresaban a sus muladares con algunos pesos de más y algunos hijos de menos. Por desdén o por compasión se les llamaba “los golondrinas”.
En 1966, la artificial riqueza de los ingenios se volvió astillas, y el dictador militar de la época ordenó a casi todos que cerraran sus puertas. Los “golondrinas” llegaron como siempre, pero la caña se pudría en los campos y los caminos estaban silenciosos y vacíos como en el primer día del mundo. Cierta mañana, en agosto, la temperatura subió a 110°F, y al sur de la ciudad cayó una lluvia de pájaros insolados. Los “golondrinas”, que habían atravesado más de cien leguas para tropezar con aquel desierto sin trabajo, condujeron sus carros de mulas hasta la plaza principal de Tucumán, faenaron las mulas y encendieron fogatas para asarlas. En torno de la plaza se alzaban las mansiones urbanas de las grandes familias. Incómodas tanto por el humo de las fogatas como por la exhibición de miseria de los forasteros, las matronas de la aristocracia suplicaron al gobernador militar que pusiera orden. Una brigada especial de la policía y veinte carros de bomberos limpiaron la plaza con frenéticos chorros de agua y mandobles a la cabeza. Quedó un tendal de “golondrinas” heridos; dos chiquillos que aún no caminaban murieron pisoteados. El jefe de la brigada era un oficial apodado El Malevo.
Los lujos de antaño se han esfumado hace tiempo de Tucumán. Los jardines laberínticos y las mansiones versallescas sucumbieron a la humedad y a las ebulliciones tropicales de la naturaleza. El último de los palacios fue comprado por una madama de burdel, que administra a medio centenar de pupilas indias, todas teñidas de rubio. La madama se ufana de conocer mejor que nadie los secretos de la provincia. “Yo desde aquí arreglo matrimonios, quito y pongo diputados, consigo préstamos de los bancos y decido el nombre de los recién nacidos. La gente confía en mí porque mi discreción es legendaria”, dice la madama, acariciando los brazos de un trono estilo Luis XV que sobrevivió a los tiempos dorados. “Este sillón ha sido siempre un confesionario”.
El Malevo se deja caer todas las noches por el burdel. Echa unos párrafos con la madama, recibe las caricias oxigenadas de las pupilas y se pierde en la oscuridad. Con el tiempo se ha convertido en el personaje más popular de Tucumán después del general Bussi, a quien El Malevo obedece sin el menor traspié de la conciencia.
A comienzos de 1990, la policía de Tucumán se sublevó en demanda de mejores sueldos y en apoyo de veinte agentes que habían sido excluidos por corrupción. Los rebeldes capturaron un arsenal y se parapetaron en la Brigada de Investigaciones. Tropas del ejército y gendarmes de élite, enviados desde Buenos Aires, los sitiaron y les bloquearon la entrada de víveres. El Malevo llamó por teléfono al gobernador -un agrónomo casi octogenario- y le dijo: “Si usted me autoriza, voy a entrar en la Brigada y a convencer a los muchachos de que se rindan”. El gobernador se declaró conmovido por esa ostentación de coraje.
La rebelión llevaba casi setenta horas cuando El Malevo fue a disiparla. Los amotinados no disponían de luz eléctrica ni de agua. Era el amanecer. Como siempre, el aire estaba calcinado. Afuera, en la penumbra, cientos de periodistas aguardaban con sus micrófonos en ristre. No bien El Malevo entró en la fortaleza, partió desde las ventanas una ráfaga de trompetas y un redoble de bombos. Casi en seguida, El Malevo se dirigió a los sitiadores con un megáfono: “íRetírense de aquí! He decidido sumarme a la rebelión. Ahora soy el jefe. íVictoria o muerte!”.
Incomprensiblemente, conquistó la victoria. Los quinientos soldados de Buenos Aires, que descontaban ya la rendición de los cien sediciosos, fueron obligados a retirarse. El Malevo salió de su guarida, desfiló por la ciudad bajo una lluvia de flores y anunció en una conferencia de prensa que el gobierno había cedido a todas sus peticiones.
Quien inclinó la suerte en su favor fue -así dicen-, el presidente Menem. “Más vale equivocarse a favor de un caudillo amado por el pueblo que a favor de leyes vetustas en las que el pueblo ya no confía”, sentenció el presidente. Lo mismo hizo Perón en 1974, tres meses antes de morir. Un jefe de policía se alzó contra el gobernador de la provincia, le puso una pistola en el pecho y lo obligó a renunciar. El gobernador pidió urgente auxilio a Buenos Aires. Perón -que entonces era presidente- despidió al gobernador y mantuvo al jefe de policía en su puesto. Lo irracional, lo inesperado, suele ser el lenguaje del peronismo. Allí reside su fuerza, pero su fuerza es también la debilidad de la Argentina.
Nadie sabe qué es el peronismo. Y porque nadie sabe qué es, el peronismo expresa el país a la perfección. Cuando un peronismo cae, por corrupción, por fracaso o por mero desgaste, otro peronismo se levanta y dice: “Aquello era una impostura. Este que viene ahora es el peronismo verdadero”. La esperanza del peronismo verdadero que vendrá se mantiene viva en la Argentina desde hace décadas. Es como un imposible Mesías o, para decirlo en el lenguaje popular, como un burro que corre eternamente tras la inalcanzable zanahoria.
Mientras Perón vivía, esas proezas camaleónicas parecían imposibles porque cada palabra de Perón era la doctrina peronista. Sin embargo, algunas proezas ocurrieron. En 1974, José López Rega, el adivino y alter ego de Perón, se tomó impopular. De un día para otro ascendió quince grados en la jerarquía popular. De un día para otro ascendió quince grados en la jerarquía policial -era cabo y se hizo nombrar comisario en jefe-, y fundó una organización de terror, la Triple A, que exterminó con rapidez a cientos de enemigos. Nunca se supo si Perón aprobaba o no esas hazañas, aunque sin duda las consentía. Los otros peronistas, muchos de los cuales eran víctimas del adivino o estaban a punto de serlo, no podían aceptar que Perón tuviera la más leve culpa. Si la tenía, el edificio entero de sus creencias podía derrumbarse. Convirtieron entonces a Perón en un personaje de Borges. El adivino – dijeron- había tejido un cerco maligno que le impedía al caudillo conocer la realidad. Los crímenes sucedían, pero el cerco no dejaba que Perón viera la sangre ni oyera el llanto de los moribundos.
El presidente Menem fue también impopular durante algunos meses de 1990, cuando triplicó el precio de los servicios públicos y subió a dos dólares el galón de gasolina mientras el salario mensual promedio de los obreros industriales y de los maestros se estancaba en ochenta. Ocho jóvenes diputados peronistas se alzaron contra él y declararon que Menem había traicionado la doctrina. “Ahora, el peronismo somos nosotros”, dijeron. Durante algunas semanas cundió la duda. ¿En qué orilla de la realidad estaba la verdad? El presidente admitió entonces que sólo muy pocas veces la realidad había coincidido con la verdad. Ni siquiera Perón -debilitado por la muerte de Evita en 1952- había mostrado las cosas tal como eran. “Nadie se atrevió a tomar el toro por las astas”, dijo Menem. “Nosotros lo haremos. El peronismo es ahora un socialismo liberal”.
Mudar la piel a tiempo es lo que ha salvado al peronismo de la extinción. La doctrina consistió primero en tres simples apotegmas -a Perón le encantaba la palabra “apotegma”-: justicia social, soberanía política e independencia económica. En los sesentas, defendió la insurreción armada y se confundió -o casi- con los credos de la revolución cubana. En los setentas se inclinó por la justicia distributiva: la mitad de las riquezas para el patrón, la mitad para los obreros.
Luego, la doctrina se tomó conservadora, pero sin desvestirse de cierto estrépito populista. Menem ha logrado el milagro de que ese magma de sentencias y máximas contradictorias, que hasta 1990 era patrimonio de idealistas y los menesterosos de la sociedad, se haya convertido ahora en el estandarte de la clase alta y en el arcoiris donde se abrazan los divos de la televisión, los terratenientes y los malabaristas financieros; es decir, todos los que no están en “la vereda de enfrente”.
Quien mejor ha definido el punto de confluencia entre el peronismo sudoroso de antaño y el casi aristocrático peronismo de hoy es el sociólogo Guido di Tella, embajador de la Argentina en Washington. “La naturaleza del peronismo es pragmática”, dice Di Tella. “Somos lo que los tiempos exigen que seamos”.
Tal vez no sólo el peronismo, sino toda la sociedad argentina se ha vuelto pragmática. En los primeros años de la nueva democracia, la frívola clase alta de Buenos Aires hubiera expresado escándalo o vergüenza ante un presidente de origen musulmán, que pierde horas discutiendo con qué jugadores se presentará la Argentina a la Copa Mundial de fútbol, usa trajes refulgentes y lleva una vida conyugal estrepitosa, por decir lo menos. Ahora no: Menem está de moda.
Las caudalosas patillas del presidente solían suscitar el desdén y hasta la burla de los políticos respetables. Su tardía conversión al catolicismo lo tornaba sospechoso para la jerarquía de la iglesia; su populismo irritaba a los militares que lo torturaron y lo confinaron en diversas prisiones desde 1976 hasta 1981. La realidad se ha dado vuelta: todos ellos consideran a Menem ahora como un hijo de sus propias legiones.
Es una historia extraña, sudamericana. Lo sudamericano es siempre extraño en la Argentina, donde la gente es -o cree ser- europea. Al restituirle su realidad geográfica, Menem ha permitido que el país se encuentre al fin con su naturaleza profunda. El presidente alcanzó el poder sin revelar programa alguno de gobierno y sin que tuviera casi necesidad de hablar. Uno de los jefes de su campaña electoral le aconsejó: “No te calentés por los contenidos de los discursos. Vos ponete el poncho, besá a los chicos y tocá los ojos de los ciegos. Después saludá y andate”. Y el candidato, vestido de blanco y bendiciendo a diestra y siniestra, paseaba por las grandes ciudades con una sonrisa de beatitud siempre puesta, ofreciendo el mero milagro de su presencia. Ganó en el primer turno de votaciones por un margen amplio.
Menem llevaba casi dos décadas preparándose para conseguir lo que ahora tiene. Desde que Raúl Alfonsín sustituyó a los dictadores militares de Argentina, en diciembre de 1983, el aspirante a sucesor se mantuvo a su lado e inició un paciente trabajo de aprendizaje. Aunque pertenecía al partido adversario del presidente, Menem secundó en todo al presidente, sin dejar de subrayar que él era un “sapo de otro pozo”. Cuando Alfonsín afrontó su primer motín militar, en abril de 1987, Menem lo apoyó con firmeza. Ante la enorme concentración popular que se reunió en la Plaza de Mayo de Buenos Aires para repudiar el putsch, exigió que se aplicará la ley: “Estos sediciosos y traidores a la patria”, dijo, “tienen que ser juzgados con severidad para terminar con una situación que mantiene a la comunidad nacional en vilo”.
Al día siguiente, desde La Rioja -su provincia natal-, evocó los horrores de la década anterior: “Si olvidamos ese pasado y no defendemos este presente”, dijo, “es muy posible que nuestro futuro no sea nada halagador. No podemos olvidar. Los pueblos que olvidan su historia repiten la historia”.
Conquistar el poder lo hizo cambiar de idea. Al cumplir cuatro meses de gobierno indultó a los responsables de todos los crímenes aberrantes de la dictadura y de los golpes militares de la democracia, con exclusión de los seis cabecillas. En 1990, el perdón alcanzará a todos. “No puedo ver entre rejas ni aun a los pajaritos”, ha declarado el presidente con fingida ingenuidad.
La actitud argentina consiste siempre en suprimir e ignorar la realidad. Ese es uno de los pocos hábitos que aún se mantienen en pie. Borges jamás pronunció las palabras Perón o Evita. Los llamaba el dictador y esa mujer. Cierta vez le dije que conocer a Evita hubiera sido para mí una experiencia histórica invalorable: alguna oscura esencia de la Argentina debía respirar en ella. Borges se ofendió y dejó de saludarme por muchos meses.
Los fraudes electorales, la magia, los crímenes del Estado, la desaparición de las personas: todo lo que el Poder no admitía como verdadero era ocultado. Si no podía existir la verdad, tampoco existía la realidad. Ahora que la clase media está evaporándose velozmente y que los mendigos cantan a coro con los millonarios en la Plaza de Mayo, el presidente Menem ha encontrado una frase que concilia verdad y realidad a la perfección: “Estamos mal pero vamos bien”. Eso quiere decir tantas cosas que no quiere decir ninguna.
A comienzos de su carrera literaria, Borges definió el carácter argentino como una exageración del pudor. No le satisfacía el proverbio popular según el cual un argentino es alguien que se comporta y se alimenta como un italiano, habla como un español, está educado a la francesa y copia los modales de un inglés. Ahora el pudor ha desaparecido y sólo queda la exageración. Los extremos son ya tantos que han encontrado formas -también extremas- de convivir en armonía.
Buenos Aires está en ruinas, pero los viajeros se sorprenden de no ver las ruinas por ninguna parte. Es fácil de comprender para los argentinos, Buenos Aires no es la decaída urbe de hoy, sino la capital dorada que no quiere desvanecerse de la memoria. Los viajeros, en cambio, la ven como lo que es: una enorme ciudad latinoamericana. En los aledaños de la Recoleta, junto al cementerio donde yacen los próceres, las casas de alta costura siguen exhibiendo vestidos para princesas. El aire huele a visones y a perfume francés. En los escaparates, sin embargo, aparecen tímidos letreros que ofrecen pagar las compras en tres o cinco cuotas. Muchos paseantes de aire altivo llevan raídos abrigos de lana tejidos en casa. Aún están en pie los mármoles y los bronces de los años dorados, pero junto a las entradas fastuosas abundan los quioscos de baratijas.
A mediados de 1989, durante las últimas semanas de la administración de Raúl Alfonsín, las reservas argentinas de divisas oscilaban entre 300 y 400 millones de dólares, apenas para pagar los gastos del día. Con Menem se quintuplicaron. En cambio, los índices de desocupación plena o encubierta siguen subiendo. Hay ahora más de cuatro millones de personas sin trabajo (14% de la población total) y otros cinco millones viven en condiciones de miseria. Los teléfonos no funcionan, a la espera de que el Estado los privatice. Casi nadie paga impuestos a la riqueza, o los paga en ínfima medida, para disimular. La corrupción de los funcionarios es un secreto público. Quienes más predican contra la corrupción suelen ser los que más se han indigestado practicándola.
En un país donde hacia 1940 no había casi analfabetos y la población universitaria relativa era una de las más altas del mundo, la cultura es un lujo que pocos se permiten ya y que a pocos interesa. Las rumorosas librerías de la calle Corrientes, que solían permanecer abiertas hasta el amanecer, ahora cierran a las nueve de la noche. En los primeros cien días de 1990 -los más prósperos de la democracia, según el gobierno- vendieron diez veces menos libros que en igual periodo de 1989, el peor de la administración Alfonsín. En 1988, el cine argentino produjo treinta películas y obtuvo otros tantos premios en festivales internacionales. En 1990 el número de títulos descendió a cuatro, y el Instituto Nacional de Cine, del que depende la economía de los productores, se ha declarado en estado de extinción.
Kive Staiff, uno de los más famosos empresarios de teatro en América Latina -gracias a quien sobrevivieron los elencos estatales de la Argentina durante los tenebrosos años de la “guerra sucia”-, fue desplazado por el gobierno de Menem de la dirección del teatro Martín, donde había resistido durante más de quince años. Ahora, en vísperas de marcharse a España, Staiff teme que brote de nuevo la infatigable persecución ideológica. “El plan económico que ha elaborado el gobierno exige que se reprima todo asomo de disidencia”, dice. “Estamos otra vez en los umbrales de la Argentina oscura”.
La cultura es lo de menos”, me dice un académico. “Lo terrible es el hambre”. ¿Hay hambre?, se asombran los turistas. Los mendigos zumban como una letanía de moscas, pero son casi folclóricos. Buenos Aires aún finge que es una ciudad próspera.
Tardé algunos meses en ver el hambre. A comienzos del otoño manejaba yo mi automóvil por la autopista del acceso oeste, a unos treinta kilómetros de la capital. El mediodía era calmo, bucólico. A orillas de la carretera se desperezaban los vastos campos de ganado cuyas alambradas hienden el infinito. Las vacas se movían de un confín a otro en busca de sombra, como si fueran sentimientos perdidos. A lo lejos divisé un tumulto: cien o acaso ciento cincuenta personas que obstruían el camino, aglomeradas junto a un bulto oscuro. Había muy pocos vehículos. El tránsito, con lentitud, seguía fluyendo. Me acerqué. Algunos niños y mujeres se apartaban del enjambre con la cadencia de las mareas. Tenían las ropas manchadas de sangre. Pensé: acaba de suceder un accidente atroz. Y me detuve a ofrecer auxilio. Olí la sangre, vi moscas navegando en el aire transparente, me sorprendió la lumbre de algunos cuchillos. Los hombres habían atrapado una vaca y la estaban desollando a la intemperie, en pleno día.
Aunque uno haya oído hablar del hambre muchas veces, el escándalo de ver al fin su cuerpo -el vasto, intolerable cuerpo del hambre humana- pesa sobre la conciencia como un agujero negro. Uno cierra los ojos y allí esta él, con su gran dedo incandescente. Lo he visto al amanecer, junto a la puerta de los mercados y de los restaurantes, en el McDonald’s de la calle Florida y en el Jumbo que está junto al camino hacia el aeropuerto de Ezeiza. El hambre llega con su recua de niños y de ancianos, armado de palos y de cucharas, destripa las bolsas de residuos, y en ese mismo punto de la calle crepuscular aspira las migas y las briznas de ketchup, selecciona las cáscaras grises de los tubérculos y las entrañas aplastadas de los tomates para las sopas de otro día, esconde en sus harapos las pieles de las salchichas y costra carbonizada de las hamburguesas para apaciguar el hambre de los que no pudieron venir, el hambre de los inválidos y de las parturientas.
¿La Argentina, el granero del mundo? Eso fue hace medio siglo. Ahora el país danza un tango patético en el confín del globo terráqueo: avanza un paso, retrocede dos y luego gira sin ton ni son. Está en perpetuo movimiento, los hechos van y vienen como rayos -las crisis, las rencillas, las reconciliaciones-, pero al fin todo queda como estaba. Y el tango vuelve a comenzar.
En la plaza mayor de Tucumán, frente a la Casa de Gobierno, un monolito recuerda el martirio de Marco Avellaneda, asesinado en 1841 por el dictador Juan Manuel de Rosas. En el sitio donde está ahora el monolito, la cabeza de Avellaneda fue clavada en una lanza y allí permaneció tres días, hasta que una dama patricia sedujo al comandante de la guarnición y, con su complicidad, escondió la cabeza en su dormitorio y durmió con ella por el resto de la vida.
Estas variaciones sobre el tema de A Rose for Emily -el relato de William Faulkner- abrazan el completo delta de la historia argentina Hubo un episodio de necrofilia delirante cuando la ciudad de Buenos Aires fue poblada por primera vez, en 1536. El fundador yacía en una carabela a media milla de la costa, ardiendo de sífilis. En el horizonte no había sino pajonales yermos, sin aves ni bestias que saciaran el hambre de los expedicionarios. Uno de los hombres, desesperado, devoró el caballo del fundador. Lo mandaron ahorcar y expusieron su cadáver en la plaza de la ciudad. Por la noche, tres soldados descolgaron al ahorcado y lo asaron, campo adentro. El fundador ordenó que lo culpables fueran encerrados en su nave y que los desangraran lentamente. Todas las tardes le llevaban cataplasmas de sangre fresca y se las untaban sobre las llagas de la sífilis.
El primer nombre que se impuso a un río argentino fue “La Matanza”; el título de la primera narración nacional -un espléndido texto romántico, escrito por Esteban Echeverría- es “El Matadero”. Los escolares aprenden el alfabeto deletreando las últimas palabras de los héroes. Las grandes figuras de la historia patria son conmemoradas en el aniversario de sus muertes, no de sus nacimientos. Hay una pequeña aldea al norte de Tucumán donde las calles llevan el nombre de las batallas perdidas por la Argentina en las guerras del siglo XIX. El polen de la necrofilia tiñe de melancolía el aire, pero no lo fecunda. “Necrofilia significa autodestrucción”, sentencian los psicoanalistas de Buenos Aires. “En esas pulsiones de muerte que van y vienen por la historia argentina como un estribillo puede leerse la voluntad de no ser: no ser persona, no ser país, no abandonarse a la felicidad. Mucha gente ha sucumbido a la apatía. Quiere que la dejen en paz, como si se sintiera fuera del tiempo, en los prados de la muerte”.
Durante más de dos años Perón conservó el cadáver momificado de Evita en el altillo de su casa española. Una o dos veces por semana, la tercera esposa de Perón -Isabel- entraba en el altillo, peinaba la cabellera yerta y frotaba el cuerpo de Evita con un pañuelo impregnado en agua de toilette. López Rega, el adivino de Perón, intentó transferir el alma de Evita al cuerpo de Isabel a través de algunos artificios mágicos del candomblé brasileño. Fracasó estruendosamente, y la Argentina pagó las consecuencias cuando Perón murió e Isabel lo sucedió en el poder.
Parte de esa fascinación por el más allá atrapó también al presidente Menem, hacia octubre de 1989. Así como el adivino de Perón había soñado quince años antes con reconciliar a los muertos enemigos en un faraónico “Altar de la Patria”, Menem decidió que los espíritus nacionales sólo quedarían pacificados cuando volvieran los cadáveres que yacían lejos. La primera fase del plan preveía la repatriación de Rosas, del ex presidente Cámpora y de Jorge Luis Borges.
Empezó con Rosas. Durante cuatro generaciones, los escolares argentinos habían aprendido que el gobierno de Rosas (1829-1852) fue el más sangriento de la historia nacional. Los manuales enseñaban que en un solo mes, octubre de 1840, Rosas mandó degollar a más de quinientos ciudadanos ilustrados de Buenos Aires y que casi todos los hombres lúcidos vivían fugitivos de su poder, en Uruguay o en Chile. Menem ordenó que los despojos de Rosas fueran sustraídos de su largo exilio en Southampton, Inglaterra, y los expuso al homenaje del Ejército y de las escuelas primarias.
La pasión necrofílica volvió a florecer entonces en la Argentina como una fuerza de la naturaleza. En menos de una semana, el Parlamento estuvo inundado de proyectos para trasladar las tumbas de los próceres de una ciudad a otra. El Malevo encabezó en Tucumán una cruzada patriótica para encontrar la perdida cabeza de Marco Avellaneda y exponerla otra vez en la plaza de Tucumán, ya no sobre una lanza sino en una urna de cristal coronada por rayos de oro. Sólo la repatriación de Rosas pudo consumarse. Los demás cadáveres continúan en sus tumbas inciertas, a la espera de sosiego.
Si algún mérito concederá la historia a Menem es el haber devuelto a la Argentina su noción de realidad. El aguijón de los desiertos que nadie puebla, la cotidiana derrota de la cultura en manos del aislamiento, la resignada evaporación de la clase media, el carro de la modernidad que se aleja son signos de un destino sudamericano que la Argentina, hasta ahora, se había negado a ver. El sueño de ser Euorpa todavía sigue en pie, pero cada vez se parece más a un espejismo.
A través de Menem -el discípulo-, Perón está derrotando a Borges en el duelo que ya lleva medio siglo. La Argentina real se impone a la Argentina ideal. Sin embargo, la ilusión de que el país es todavía grande y áureo destella en todas partes. A la entrada de Buenos Aires, una milla más allá del aeropuerto de Ezeiza, se yergue un enorme letrero que afirma, desatinado: “Las Malvinas son argentinas”. Hay cientos de letreros como ése regados en las ciudades y a la vera del desierto. Fueron clavados en 1982, semanas después de la victoria británica en el Atlántico sur, y todavía siguen allí, como una prueba de que la realidad no es la única verdad.

