
El viernes 30/8 a las 19,30 se presenta en Fundación TEM Las niñas de Santa Clara, de Gabriel Sosa, editado por Aquilina para su colección Negro Absoluto. Compartimos aquí un fragmento del prólogo escrito por Juan Sasturain y el primer capítulo de la novela.
La Santa Clara de Gabriel Sosa, tan elusiva/alusiva como la Santa María de Onetti, está arrimada a un río que “se hace el distraído” y 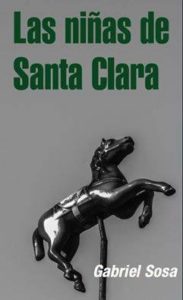 marca frontera con el Brasil, histórico puente mediante, tránsito pesado en todos los sentidos y sin ninguna inocencia. Allí llega –cuarenta machucados, rutinarios años montevideanos– el periodista casi en retiro efectivo Gustavo Larrobla, solo y a intentar desatar –o menos que eso: apenas espiar, atisbar– un ominoso paquete colectivo de secreto criminal. Poner en evidencia la verdad, en suma.
marca frontera con el Brasil, histórico puente mediante, tránsito pesado en todos los sentidos y sin ninguna inocencia. Allí llega –cuarenta machucados, rutinarios años montevideanos– el periodista casi en retiro efectivo Gustavo Larrobla, solo y a intentar desatar –o menos que eso: apenas espiar, atisbar– un ominoso paquete colectivo de secreto criminal. Poner en evidencia la verdad, en suma.
Pero atención: ¿qué verdad? Porque si uno dice que esta nueva novela de Gabriel Sosa es sobre un caso de abuso infantil basada en hechos reales, está diciendo la verdad, pero no está diciendo todo; ni siquiera lo más importante. El episodio, y sobre todo el perverso que lo protagoniza, son (sólo) “un síntoma”, se subraya. Porque, en realidad, Las niñas de Santa Clara –que son también las niñas de los ojos (por ahí anda la patrona Santa Clara de Asís) que no ven y del corazón que no siente– es una novela sobre la (in)visibilidad del mal y sobre las falsas, imposibles inocencias.
Juan Sasturain
1
Se levantó más cerca del mediodía que de las once, como cualquier otra jornada laboral. Más que levantarse, podría decirse que se tiró de la cama con la esperanza de aterrizar erguido sobre sus pies. Sentía el cuello agarrotado, la espalda dolorida, las piernas flojas, un sabor inmundo en la boca, la respiración cansada (aunque hacía casi cinco años que no fumaba), los oídos zumbantes, los ojos legañosos. Como cada día.
“No es fácil tener cuarenta y dos”, pensó Larrobla. “No quiero ni saber cómo va a ser a los sesenta y dos“, pensó.
Dio los primeros pasos hacia el baño, vacilantes, pisando descalzo la arenilla que se desprendía de las paredes húmedas, y piedritas u objetos duros en el piso que prefería no averiguar de dónde habían salido ni qué eran. En las casas viejas es imposible saber de dónde provienen exactamente los detritos y restos que se acumulan por los rincones, y que ninguna aspiradora ni señora de la limpieza logra mantener a raya.
“Ni de pedo llego a los sesenta y dos”, pensó. “Voy a morir a los cincuenta tropezándome con alguna porquería tirada, rumbo al baño, a las once de la mañana.”
Por esta vez, sin embargo, alcanzó la puerta del baño sin mayores contratiempos. Estiró la mano hacia el pestillo, cuando la puerta se abrió violentamente y Luciana se materializó en el umbral.
–¡Buen díiiiaaaaa!
Luciana tenía veinticuatro años, largo pelo negro, piel aceitunada, físico generoso y un carácter que en los tres meses que llevaban semi conviviendo, Larrobla sólo había podido definir como “energético”. A veces consideraba que demasiado energético. Como esa mañana, por ejemplo.
Luciana le estampó un beso en los labios. Larrobla se cuidó muy bien de mantener la boca cerrada mientras lo recibía. Cualquiera que fuera el proceso químico que estaba teniendo lugar dentro de su boca, no estaba interesado en compartirlo con nadie.
–¡Hice café! –exclamó Luciana, correteando rumbo al dormitorio. Sus pies desnudos repicaban en el piso de baldosas del pasillo–. ¡Y no sé por qué, me desperté con ganas de hacer paro de manos!
“No llego a los cincuenta”, pensó Larrobla. “Voy a morir a los cuarenta y cinco, atropellado por una pendeja energética.”
Mientras orinaba larga y satisfactoriamente, contemplaba pensativo su barriga prominente, sus piernas más bien chuecas, sus brazos hirsutos. Imaginaba su rostro ojeroso y cachetón, su barba rala de media semana, su pelo aún abundante en apariencia, pero en el cual, sobre su frente, las entradas de hoy estaban aproximándose peligrosamente a convertirse en las zonas calvas de mañana. Más de una vez había tenido que dar explicaciones ante las miradas perplejas de amigos y compañeros de trabajo, incluso de desconocidos a los que cruzaba en alguna reunión o boliche, cuando lo encontraban acompañado. Luciana era la última de una larga lista de relaciones eventuales jóvenes y, como mínimo, vistosas, que se alargaba hasta su propia y lejana juventud. La respuesta que daba siempre a la pregunta a veces apenas entredicha o sugerida era “no tengo ni idea”, y era muy cierto. Siempre había habido una Luciana (o Ximena o Valeria o Daniela, incluso una Kumiko) para sacudir sus mañanas, siempre joven, siempre bonita, siempre energética. No sabía cómo lo hacía, pero ahí estaban. Y a veces pensaba con melancolía que no estaría nada mal despertarse junto a alguien menos joven, menos energético, alguien que no saltara de la cama a una velocidad tres o cuatro veces superior a la de él mismo. Alguien a quien ganarle la carrera matinal al baño de vez en cuando, aunque más no fuera para cedérselo caballerosamente. Alguien, digamos, que no lo pusiera en riesgo de morir atropellado cada mañana de día laboral.
Tiró la cadena, se lavó las manos y se cepilló los dientes con alivio. Luego se pasó prolijamente hilo dental, una costumbre que había adquirido hacía poco, al notar una leve molestia en uno de los caninos. Interiormente, sin reconocerlo ni a sí mismo, tenía la esperanza de que el hilo dental lograra retrasar la visita al dentista hasta… bueno, hasta el día de su muerte, de ser posible.
Cuando salió del baño escuchó desde el dormitorio los “¡Hup!” de Luciana y los retumbos que hacía el piso de madera cada vez que ella hacía algo, probablemente paro de manos u otra cosa así de energética. Siguió de largo hasta la cocina, rascándose el escroto por encima del calzoncillo, considerando que no sería para nada sabio entrar al dormitorio en ese momento.
Se sirvió café, le puso leche y azúcar y se dirigió al living, donde estaba su computadora sobre la mesa, con la intención de leer los diarios y de respirar con calma un buen rato antes de bañarse e ir a trabajar.
Estaba en el segundo portal sin nada interesante que leer, cuando desde el dormitorio llegó un cataplúm, y el sonido cristalino de algo que se quebraba.
–¡Yo no fui! –gritó Luciana desde lejos.
Larrobla suspiró, hizo click en un titular vagamente prometedor y bebió el último y amargo sorbo de la taza, con posos y todo.
Su casa era vieja y húmeda, pero tenía muy a mano la parada de ómnibus, lo cual para Larrobla era un detalle de suma importancia. Unos años antes había tenido que mudarse a un monoambiente prestado en un complejo habitacional casi fuera del mapa de la ciudad, por no decir del departamento, donde el ómnibus más cercano no pasaba nunca, y el que tenía una frecuencia razonable paraba a casi una decena de cuadras, esas cuadras de los suburbios cada vez más largas y difusas a medida que el barrio se aleja del centro, llegando a ser remedos de caminos de tierra sin veredas ni banquinas que pudieran definirse como tales. Barro, charcos, perros sueltos de intenciones poco claras, autos que pasan zumbando y la esperanza mustia de una llegada al hogar que se recortaba en la distancia bajo la forma de media docena de edificios iguales de tres pisos de altura recubiertos de ladrillo. Y con seguridad, al llegar, el almacén (EL almacén) ya estaría cerrado. Fue la época de su vida en que más miserable se sintió, y en la que más le costó conseguir a una Luciana de turno que le preparara café en las mañanas. Desde que logró salir de esa paupérrima situación, se prometió a sí mismo que en el futuro podría llegar a habitar en la más miserable y deteriorada de las viviendas, pero nunca a más de algunos pasos de la civilización.
En eso iba pensando mientras se dirigía a la parada. En su casa desvencijada pero bastante céntrica y cómoda, en su ya físicamente peligrosa relación con Luciana, en su no muy convincente estado general, en su endémicamente precaria situación financiera, y en su trabajo. Y sonreía mientras caminaba la cuadra escasa que lo separaba de la parada porque, a pesar de todo, le seguía gustando su trabajo. Cada vez veía más colegas que abandonaban el oficio, se pasaban a otras áreas laborales más rentables o se aferraban a puestos cada vez más depreciados y despreciados, pero que prometían cierta estabilidad financiera y cierta confianza en el futuro. Él, de manera tan milagrosa y poco clara como los métodos por los que lograba siempre la compañía de una muchacha en flor, vistosa y energética, seguía viviendo de su oficio, y de manera casi decorosa, mientras muchos más renombrados o con más años de experiencia se veían expulsados del ambiente. “Mi vida es una serie de milagros cotidianos”, pensó, sintiendo que parafraseaba algún libro leído en los 80 o los 90, pero sin poder darse cuenta de cuál.
A media cuadra vio detenerse en la parada a uno de los varios ómnibus que le servían, para que subiera un único pasajero. Por un momento pensó en la posibilidad de correr para alcanzarlo, pero decidió no tentar la suerte. Ya vendría otro.
Gabriel Sosa (Montevideo, 1966) es escritor, editor y periodista. Desde 1993 colaboró en diversos medios de Uruguay, entre ellos la revista Posdata y los suplementos Qué Pasa y Cultural del diario El País. Publicó los libros de relatos Orientales excéntricos (Montevideo, Cauce, 2001) y Qué dificil es ser de izquierda en estos días (Montevideo, Planeta, 2004), y las novelas en colaboración con Elvio Gandolfo, El doble Berni (Buenos Aires, Aquilina, colección Negro Absoluto, 2008) y Los muertos de la arena (Buenos Aires, Aquilina, colección Negro Absoluto, 2010). Actualmente reside en Montevideo.


Me interesó el título, más que nada la pertenencia que fuera de Santa Clara de Olymar. Me llevó a la evocación de mi abuelo paterno Don Ponceano, oriundo de Santa Clara, a quien la muerte lo sorprendió a los 47 años de edad, un 28 de Diciembre de 1946. Me suena en la memoria el comentario de mi papá (el hijo más chico del abuelo Ponceano y a quien también ya sea por casualidad o por un sentido místico, la muerte lo sorprendió a los 47 años y llevaba el mismo nombre que el abuelo; “Ponceano”), nos decía en cada navidad; “triste Navidad pasamos mis hermanos y yo, con papá internado y falleciendo el día de los inocentes, cuando tenía 8 años”. Así es mi padre nació en el año 1938. Hoy con 48 años de edad, sigo visitando más la tumba del abuelo que la de mi padre, ignorando que es lo que me atrapa, ya que lo conocí sólo por ese comentario navideño de mi papá, pues yo nací en el año 1968, en Fray Bentos, lugar donde yacen mi abuelo y mi papá. Daniela