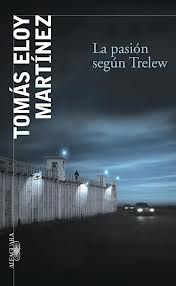
Hoy se cumplen 40 años de La masacre de Trelew. Con motivo de este nuevo aniversario, compartimos el prólogo a la edición aumentada y corregida de La pasión según Trelew que publicó la editorial Alfaguara. “Esta edición repite la original con pocos cambios. Suprime algunos documentos y discursos que duplicaban lo que ya se había narrado en el mismo libro de otra manera, y agrega en cambio revelaciones posteriores a 1973; a la vez, actualiza sustantivos y verbos coloquiales de aquella época que nada le dirían al lector de hoy. Aun así, La pasión según Trelew me parece la obra de otra persona, de alguien que ya no soy. Quizás escribimos sólo para ser otros”, escribió TEM.
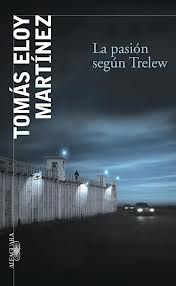 Dos hechos mayores sucedieron en Trelew hace un cuarto de siglo. Uno de ellos se ha desvanecido casi de la historia: el alzamiento de la ciudad entera contra el poder militar y la instauración de una comuna que duró tres días, con su propio sistema de abastecimiento y sus líderes espontáneos. El otro episodio —la matanza de dieciséis guerrilleros en una base naval— ha sido evocado con frecuencia en crónicas y libros. Ambos me cambiaron la vida, y aún ahora, tanto tiempo después, me cuesta narrarlos sin sentir que las incertidumbres del pasado siguen entretejiéndose con las oscuridades del presente.
Dos hechos mayores sucedieron en Trelew hace un cuarto de siglo. Uno de ellos se ha desvanecido casi de la historia: el alzamiento de la ciudad entera contra el poder militar y la instauración de una comuna que duró tres días, con su propio sistema de abastecimiento y sus líderes espontáneos. El otro episodio —la matanza de dieciséis guerrilleros en una base naval— ha sido evocado con frecuencia en crónicas y libros. Ambos me cambiaron la vida, y aún ahora, tanto tiempo después, me cuesta narrarlos sin sentir que las incertidumbres del pasado siguen entretejiéndose con las oscuridades del presente.
La primera parte de esas historias sucedió entre el 15 y el 22 de agosto de 1972, cuando yo dirigía en Buenos Aires el semanario Panorama, donde se habían refugiado casi todos los redactores de la exangüe revista Primera Plana. El 15, un martes, se supo al caer la noche que alrededor de treinta guerrilleros se habían fugado de la cárcel de Rawson, luego de matar a uno de los guardias y de herir a otro. En un Ford Falcon y dos taxis destartalados, el grupo llegó al aeropuerto de Trelew, situado unos veinte kilómetros al oeste. Los seis que llegaron primero tomaron un jet de Austral, lo desviaron de su destino último —Buenos Aires— y buscaron refugio en Chile, donde gobernaba entonces Salvador Allende. Los rezagados se atrincheraron en el aeropuerto y tomaron como rehenes a los pasajeros en tránsito. Afuera, mientras tanto, las fuerzas de seguridad les tendían un cerco de hierro.
En Buenos Aires, la fuga puso al gobierno del general Alejandro Agustín Lanusse en estado de frenesí. Seis de los guerrilleros más peligrosos se les habían escurrido de las manos. Se avecinaba una semana de escaramuzas diplomáticas y de efervescencia en los cuarteles.
En Panorama hubo los desplazamientos de rutina: un equipo de redactores y fotógrafos fue a Trelew, donde los ocupantes del aeropuerto terminaron rindiéndose esa misma noche a los oficiales de la base naval Almirante Zar; otro equipo viajó a Santiago de Chile, donde el gobierno socialista mantenía confinados a los fugitivos, sin decidir si los devolvería a la Argentina, como exigía Lanusse, o los aceptaría en tránsito, como refugiados políticos. Hacia la medianoche del 21 de agosto edité los últimos textos de aquel número de Panorama, revisé las películas finales —antes de la impresión— y me fui a dormir.
El empleado que atendía los servicios de télex de la revista me despertó a las cinco de la mañana siguiente. Estaban llegando —dijo— algunos despachos contradictorios desde Trelew, en los que se aludía a un combate entre oficiales y prisioneros dentro de la base Almirante Zar o a un intento de fuga, con una lista de trece a quince muertos. Los télex parecían escritos por un cronista desorientado, porque se interrumpían en la mitad de una versión y luego advertían, con impaciencia, “Anular anular este despacho”, antes de proponer una versión distinta de la anterior. Sucedió tres veces, hasta que a las seis y media dispusimos de una historia menos confusa, en la que se describía un tiroteo poco verosímil con un saldo impreciso de guerrilleros muertos y heridos.
A las ocho de la mañana Panorama debía entrar en prensa para llegar a los kioscos esa noche, y ya no teníamos tiempo para ahondar en los datos. Uno de los redactores fue al Ministerio de Marina en busca de informaciones adicionales. Yo me encontré con un funcionario próximo al presidente de facto en un café de la avenida Libertador. A todos —incluyendo a las fuentes— nos desconcertaba la maraña de versiones y, cuanto más lo pensábamos, menos probable resultaba el relato de la fuga.
A las siete y media regresé a la redacción del semanario e improvisé un texto en el que exponía mis dudas. Suponía —con una ingenua esperanza en la buena fe del gobierno— que los comandantes en jefe condenarían lo que había sido con toda claridad una matanza, y reivindicarían la necesidad de juzgar a sus adversarios en vez de matarlos, por peligrosos que fueran. “Un Estado que tiene fe en la eficacia de la justicia no puede responder al terror con el terror”, escribí entonces. “Cuando un Estado elige el lenguaje del terror, destruye todo lo que le da fundamento —instituciones, valores, proyectos de futuro— e impregna de incertidumbre la vida de los ciudadanos. La sangre de los prisioneros de Trelew podría cerrar el camino hacia la democracia que el gobierno ha prometido.”
Tal como se estilaba en aquellos tiempos temerosos, todos los diarios reprodujeron al día siguiente sólo la versión oficial distribuida por el comando de la zona 13 de emergencia, y mi texto desentonó como un solo de batería en un entierro de angelitos. El capitán de navío Emilio Eduardo Massera llamó al dueño de la editorial para sugerirle que me despidiera, y el 24 de agosto de 1972 quedé sin trabajo, desterrado de nuevo a las listas negras del periodismo.
Las inútiles muertes de Trelew se convirtieron en una semilla de odio. En los dos años que siguieron, no pasó semana alguna sin que alguien sucumbiera por haber sido ejecutor, juez, abogado, sobreviviente o defensor de la matanza. La destrucción de la Argentina empezó entonces, en aquella madrugada aciaga de 1972, y fue sucia, sorda, canallesca, como una pesadilla de fin del mundo.
Desde que me despidieron de Panorama por difundir una información que oficialmente era falsa, tomé la decisión de ir a Trelew para averiguar si alguien sabía lo que de veras había pasado. Llegué la segunda semana de octubre, en medio de una de las rebeliones populares más encendidas y secretas de la historia argentina. Conté el episodio en un libro que apareció a fines de agosto de 1973 editado por Granica, y que alcanzó cinco ediciones antes de que, en noviembre, fuera prohibido por un decreto municipal. Más de doscientos ejemplares fueron quemados tres años después en la plaza de un regimiento de Córdoba en compañía de volúmenes escritos por Freud, Marx y Althusser, que ardían mucho mejor.
Esta edición repite la original con pocos cambios. Suprime algunos documentos y discursos que duplicaban lo que ya se había narrado en el mismo libro de otra manera, y agrega en cambio revelaciones posteriores a 1973; a la vez, actualiza sustantivos y verbos coloquiales de aquella época que nada le dirían al lector de hoy. Aun así, La pasión según Trelew me parece la obra de otra persona, de alguien que ya no soy. Quizás escribimos sólo para ser otros.
Pocas personas quisieron retener copias de este libro durante los años crueles de la dictadura militar. Su lectura fue declarada subversiva por el jefe de policía de la provincia de Buenos Aires, y sé que más de un lector se desprendió de su ejemplar, con buen criterio. Esta resurrección desafía ese destino.
En 1987 regresé a Trelew para reencontrarme con los protagonistas del alzamiento popular en el viejo teatro Español, donde habíamos cantado todos juntos en días más aciagos. Cientos de personas llegaron desde los cuatro rincones de la costa patagónica para estar allí y compartir una fiesta con tortas galesas y flores del campo. Aún me queda el recuerdo del amanecer en un bar, cuando evocamos los años perdidos. La historia nos había marcado con su cicatriz, pero por nada del mundo queríamos que esa cicatriz se nos borrara.
Highland Park, mayo de 1997

