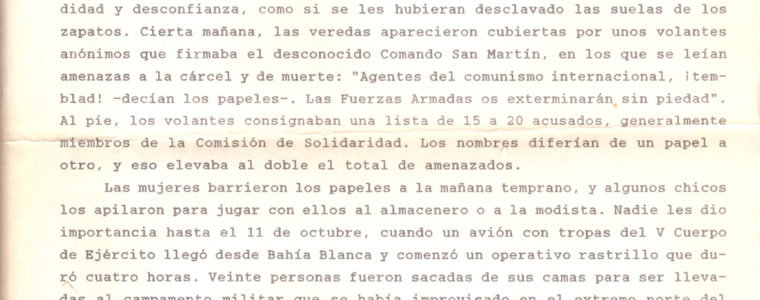
En el marco de un nuevo aniversario de la masacre de Trelew ocurrida en 1972, compartimos aquí la historia de “La pasión según Trelew”, uno de los grandes clásicos del periodismo argentino escrito por Tomás Eloy Martínez y publicado en 1973. Además, reproducimos cinco páginas originales mecanografiadas por TEM, con sus correcciones, que fueron una versión preliminar de esta investigación.
En la madrugada del 22 de agosto de 1972, dieciséis guerrilleros detenidos en la base aeronaval Almirante Zar, de Trelew, fueron fusilados por sus carceleros, acusados de un intento de fuga. Un poco más tarde, esa misma madrugada, mientras revisaba los últimos detalles de la edición del semanario Panorama, Tomás Eloy Martínez oyó el repiqueteo de una teletipo. Se acercó a ver qué novedad podía emitir a esa hora la agencia de noticias oficial y encontró un texto incomprensible: “Durante un fallido intento de fuga, quince delincuentes subvers ANULAR ANULAR ANULAR”. Sospechando una ejecución masiva, Martínez cambió la tapa de Panorama. “Cuando un Estado elige el lenguaje del terror, destruye todo lo que le da fundamento -instituciones, valores, proyectos de futuro- e impregna de incertidumbre la vida de los ciudadanos”, escribió entonces. El capitán de navío Emilio Eduardo Massera llamó al dueño de la empresa que editaba la revista y le exigió que se lo despidiera.
TEM viajó a Trelew para reconstruir los hechos, y al llegar se encontró en medio de una de las rebeliones populares más encendidas y secretas de la historia argentina. Ante una ofensiva militar que encarceló a un grupo de respetados ciudadanos, el pueblo se declaró en estado de vigilia y se movilizó para exigir la libertad de los cautivos.
La pasión según Trelew narra la masacre y la rebelión como una misma tragedia, uniendo documentos y personajes en un relato magnífico. Como Martínez relata en segundo el prólogo escrito en 1997, el libro apareció a fines de agosto de 1973 y alcanzó cinco ediciones antes de que, en noviembre, fuera prohibido por un decreto municipal. Más de doscientos ejemplares fueron quemados tres años después y durante la dictadura militar, la lectura del libro fue declarada “subversiva”. El libro fue reeditado con epílogo de Susana Viau.
TRELEW
Era una de esas ciudades en las que nunca pasaba nada: sólo el viento. Los únicos temas de conversación de los vecinos eran las escaleras reales en las mesas de póquer, las películas de la televisión y los nacimientos de elefantes marinos en la península Valdés durante la primavera. Por las tierras amarillas del sur de la ciudad se desperezaba el río Chubut; del otro lado, en el páramo, había colinas bajas y matorrales de molles y jarillas. Nadie hubiera dicho que Trelew, fundada en 1865 por una caravana de expedicionarios galeses, iba un día a vivir historias que calentarían la sangre de la gente.
A fines de siglo, la aldea tenía doscientos habitantes, dos pastores anglicanos, una terminal de ferrocarril a la que llegaban dos veces por semana los trenes de Rawson y un periódico, I Drafod, escrito en galés, que defendía los intereses de los colonos y admitía colaboraciones espontáneas siempre que no afectasen los sacrosantos derechos de la empresa ferroviaria.
Entre 1957 y 1972, la población había crecido de doce mil a veintiséis mil habitantes. Alrededor de las nuevas fábricas de tejidos aparecieron entre las lomas cuatro barriadas pobres con casas de latas y cartones; con el tiempo, los operarios más afortunados las iban sustituyendo por otras de material y bloques de hormigón, que construían los domingos con ayuda de los vecinos. Sobre la ladera de las lomas se extendían los monobloques de colores y los prolijos chalets de los marinos que servían en la base aeronaval Almirante Zar, siete kilómetros al norte.
El centro se fue poblando con familias que llegaban desde Buenos Aires y La Plata en busca de una comunidad menos afiebrada por el consumo. Eran médicos, abogados, periodistas, profesores, escribanos, arquitectos y empleados públicos que se habían hartado de hacer méritos sólo para ganar la admiración de los amigos (o que habían fracasado en el intento y no querían repetirlo). “Este paraje es ideal”, diría más tarde Celia Negrín. “Vivimos sin familia pero también sin pasado. Al entrar aquí nos pusimos otro cuerpo.”
Casi todos habían llegado a la ciudad solos, pobres, sin inquietudes vecinales o políticas, sólo impacientes por encontrar una casa cómoda y una vida apacible. En un par de años se convirtieron, sin esfuerzo, en buenos burgueses acomodados que viajaban a Buenos Aires una vez cada dos meses para ponerse al día con los teatros, los libros y la moda. Pasaban los fines de semana en Puerto Madryn o en Playa Unión, junto a Rawson, reflexionando sobre la salud de los hijos, los proyectos municipales, la educación que proporcionaba el instituto universitario de Trelew o sobre si ya era tiempo de cambiar el auto de segunda mano por un cero kilómetro que pudiera pasar de los 160 en los ripiosos caminos del Chubut.
“En menos de un año nos sentíamos patagónicos —contaría Luis Montalto cuando lo liberaron de la cárcel de Villa Devoto—. Desembarcamos sin parientes y con poca plata. Como no disponíamos de ningún mecanismo de evasión, formamos pequeños círculos de amigos: no por afinidad intelectual sino por esas simpatías del corazón que se explican difícilmente. Antes de venir, yo no concebía ser amigo de alguien que no hubiera leído a Platón o que no fuera capaz de discutir la última película de Ingmar Bergman. Poco a poco me abrí y fui aprendiendo que la amistad no es eso sino una manera común de mirar el mundo.”
La paz era tan cotidiana como las chacras del valle o los corrales de ovejas. No había memoria en Trelew de una huelga violenta, de una manifestación popular, de una vidriera rota. Las convulsiones de Córdoba, Rosario y Tucumán, en mayo de 1969, les habían parecido historias de otro planeta, y cuando el canal de circuito cerrado proyectaba por los televisores esos dramas inverosímiles, los matrimonios se felicitaban por estar en la Patagonia remota, al abrigo de las calamidades.
Hasta que les llegó también a ellos la hora del sobresalto. Fue a mediados de 1971, cuando por primera vez el gobierno militar envió presos políticos a la cárcel de Rawson. La vida empezó a respirar de otra manera.
Rawson, la capital de la provincia de Chubut, está a veinte kilómetros de Trelew y no tiene otra vida que la burocrática: los empleados de la administración pública viajan dos veces al día entre ambas ciudades y dejan a Rawson desolada apenas anochece. Hasta que aparecieron los presos —así, a secas, como aprendieron a llamar en Trelew a los cautivos políticos—, la cárcel no suscitaba sino aprensión. Los valores se movieron entonces de lugar. En la imaginación de la gente el bien y el mal empezaron a confundirse.
Los presos cantaban a coro cada vez que la política argentina daba un vuelco. Nadie podía dormir en Rawson durante las noches de canto. Hubo funcionarios que con el pretexto del ventarrón patagónico pusieron burletes de goma para que la música no se filtrara en los despachos, y una vez hubo que postergar la conferencia de prensa convocada por uno de los ministros hasta que se calmaron los estribillos carcelarios.
A la gente de Trelew aquellos encendimientos les parecían de otro mundo. No sabían en qué categoría humana clasificar a los presos; ni siquiera pensaban demasiado en ellos. Muy pronto, Celia Negrín lo aprendería en carne propia. Uno de sus hermanos, Manuel, fue confinado en el penal durante los primeros meses de 1972. Desde entonces, ya nunca repitió ante los amigos que un preso político es algo que nadie tiene claro.
Antes de la primavera de 1971, Trelew se convirtió en el apeadero obligado de los peregrinos que tenían familiares en la cárcel de Rawson. De tanto ir y venir, no tardaron en anudar amistades con la gente del pueblo. “Descubrimos que se parecían a nosotros —iban a decir más tarde Celia y Montalto—: técnicos, profesionales, comerciantes, con ropas normales e ideas normales. Sólo se distinguían de nosotros porque los presos eran de su misma sangre y se esforzaban más por entenderlos. Cuando conversábamos, el tema obligado era la vida combatiente que los presos habían elegido y las razones que daban para justificar su lucha. Nos leían las cartas que les enviaban, los libros que preferían, las noticias que los emocionaban. A nosotros, que estábamos en otra cosa, se nos abrieron puertas desconocidas. Así comenzamos a interesarnos por la política y a imaginar una Argentina diferente de la que teníamos.”
Querida mamá —leyeron en una carta—: No elegí la violencia por la violencia sino porque era el único camino que nos quedaba. Vos me conocés, soy pacifista por naturaleza. Pero no puedo quedarme cruzado de brazos cuando sé que la mortalidad infantil ha aumentado más que en ningún otro país del mundo durante los últimos cinco años: ya es del cien por mil en Salta y Jujuy, del setenta por mil en La Rioja. ¿Te das cuenta? El gobierno reprime cualquier manifestación, por chica que sea, así se trate de una manifestación que hacen veinte obreros con hambre porque no pueden pagar la cuenta de la luz. Mi obligación, nuestra obligación, es estar junto a ellos, junto al pueblo, porque somos parte del pueblo.
Se reunían para leer las cartas. Leyeron cientos de ellas, y luego no podían conciliar el sueño.
Al marcharse, los familiares de los presos les rogaban que fueran a visitarlos al penal y que les llevaran cigarrillos, caramelos y ropa. Los paseos a Rawson se convirtieron, así, en una costumbre de los jueves. A la mañana, la gente del pueblo partía en caravana, cargada de regalos, se acercaba un rato al mar cuando el tiempo era bueno, y luego esperaba con paciencia en la capilla de la prisión hasta que aparecían los prisioneros. Si bien cada uno de ellos tenía un protector en Trelew —alguien que figuraba oficialmente como su “apoderado”—, rara vez pasaba el tiempo con él o ella: a menudo trataba de conversar con otro, o con dos a la vez. A fines de 1971, los de afuera y los de adentro ya habían formado una comunidad que veía el mundo de la misma manera: eran seres afines pero a la vez eran diferentes. Por eso se entendían. Los que no podían entender ese lenguaje secreto eran los otros, los carceleros.
Durante la primavera, los apoderados sumaban cuarenta o cincuenta. Pero en noviembre ya eran más del doble. Decidieron organizarse. Formaron una comisión de solidaridad que reglamentaba las visitas y clasificaba las encomiendas. Antes de Navidad, todas las agrupaciones políticas del valle estaban representadas en la comisión y no había encuentro humano en Trelew que no respirase con los pulmones de la cárcel.
La fraternidad se interrumpió abruptamente el 15 de agosto de 1972, cuando los presos se apoderaron del penal y seis de ellos se fugaron en un avión que los llevó a Chile. “Desde entonces se prohibió cualquier actividad de los apoderados”, diría Chiche López. Sus casas fueron vigiladas, en busca de indicios que demostraran su complicidad con la fuga. El tiempo era soleado y seco, como siempre: la temperatura llegaba a los 22 grados por la tarde, y el viento soplaba con una mansedumbre rara en esa víspera de primavera. El movimiento de aviones se había normalizado en el aeropuerto: se mantenía la rutina de dos vuelos diarios a Buenos Aires y un vuelo día por medio a Bariloche y Esquel. El Chubut y Jornada, los periódicos locales, seguían anunciando de cuatro a seis casamientos por sábado, un par de bautismos diarios y media docena de cumpleaños. Pero en las calles la atmósfera era de ocupación y de silencio: las patrullas militares iban y venían desde la carretera al centro y daban vueltas alrededor de las lomas bajas que dominan la ciudad. Poca gente tenía ya ganas de ir al cine o de tomar un café en la confitería Apolo 11, frente a la plaza. Cuando no se veía la represión, se adivinaba: “Creo que el corazón nos estaba latiendo más despacio —diría Chiche López—, pero como no pensábamos en el corazón, no nos dábamos cuenta”.
Tres días después de la evasión detuvieron al abogado Mario Abel Amaya, que había acompañado en el aeropuerto a los diecinueve fugitivos retrasados y que había actuado como mediador entre ellos y las fuerzas de represión, hasta que se rindieron y fueron llevados a la base aeronaval. “Amaya sirvió como chivo emisario —diría Chiche dos meses más tarde—. Vivía solo con su madre en una casa muy modesta y la Unión Cívica Radical era el centro de su vida. Creo que nunca he conocido a un hombre más bueno y más indefenso. La gente se dio cuenta de que su arresto era en verdad el de todos nosotros. Pensamos movilizarnos para que lo liberaran, pero no sabíamos cuál era el mejor camino. Todo parecía confuso. El diario Jornada puso en boca de un oficial del ejército la versión de que Amaya y Roberto Mario Santucho, jefe militar del erp, habían cambiado algunas palabras comprometedoras durante las escaramuzas del aeropuerto, y no faltó quien las diera por ciertas. Al fin resolvimos hacer un acto de protesta en el teatro Español, que salió tibio y temeroso. Así andábamos también nosotros: a mitad de camino.”
Después del martes 22 de agosto la vida y la muerte tomaron otro rumbo. Trelew siguió despertándose a la misma hora, entre las nueve y las diez; el cine Coliseo mantuvo el ritmo de dos funciones diarias (o una función con dos películas, a partir de las 20.45); los negocios abrían y cerraban las puertas con la puntualidad de la respiración. Sólo la gente no era ya la misma ni volvería a serlo.
Aunque a fines de setiembre amainaron las patrullas militares, la tensión siguió creciendo. Chiche me contó que la gente se movía con incomodidad y desconfianza, como si se les hubiera desclavado la suela de los zapatos. Cierta mañana, las veredas aparecieron cubiertas por unos volantes anónimos que firmaba el desconocido Comando San Martín, en los que se leían amenazas de cárcel y de muerte. “Agentes del comunismo internacional, ¡temblad! —decían los papeles—. Las fuerzas armadas argentinas os exterminarán sin piedad.” Al pie, los volantes consignaban una lista de quince a veinte acusados, casi siempre miembros de la comisión de solidaridad. Los nombres diferían de un papel a otro y eso elevaba al doble el total de amenazados.
Las mujeres barrieron los papeles a la mañana temprano, y algunos chicos los apilaron para jugar con ellos. Nadie les dio importancia hasta el 11 de octubre, cuando un avión militar llegó de Bahía Blanca con tropas del V Cuerpo de Ejército, que se desplegaron para un operativo de rastreo que duró cuatro horas. Veinte personas fueron sacadas de sus camas y llevadas al campamento que se había improvisado en el extremo norte del aeropuerto. Otras cien fueron allanadas, requisadas, molestadas y demoradas sin otra justificación que una orden lacónica: “Decreto del Poder Ejecutivo”.





